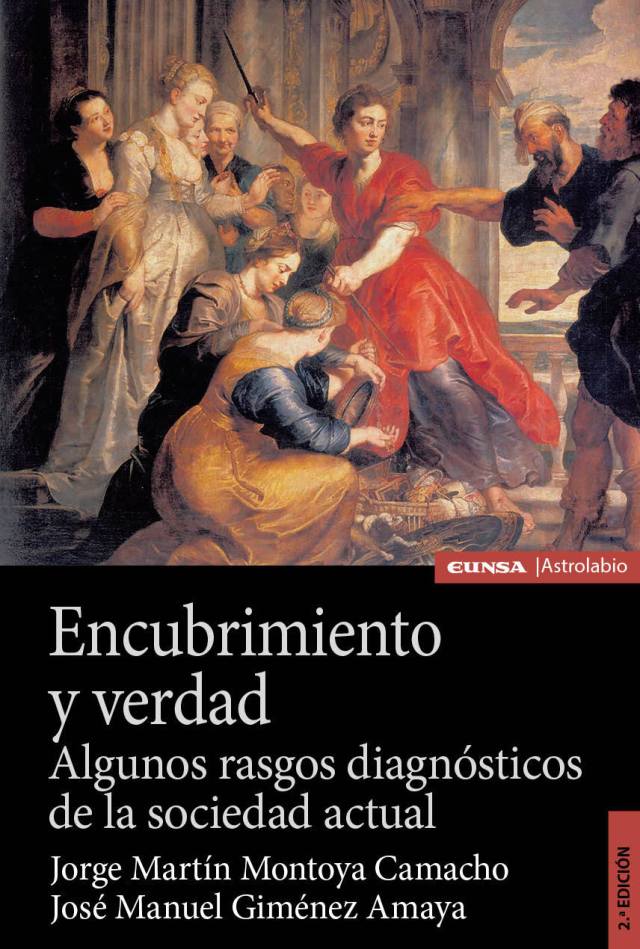Palacios, Juan Miguel. 2013. La condición de lo humano, Encuentro: 16-21.
La libertad del hombre en sentido psicológico es la libertad de los actos de la voluntad humana. Y su consideración ha de empezar por esto, por decir que esta libertad no es una cosa, que pueda estar escondida y que haya que encontrar; ni es tampoco una facultad del hombre; es, más bien, una propiedad de los actos de una facultad del hombre, a saber, de sus actos de querer, de sus voliciones, que son los actos de la facultad humana de querer, que es la voluntad.
Y estos actos de querer son actos de hacer venir a la realidad estados de cosas, previamente representados, que no se daban antes en el mundo real, y que el hombre, sirviéndose de su voluntad, que es una capacidad de causar, introduce en él.
Estos estados de cosas que las voliciones hacen venir al ser pueden ser estados de cosas físicos, que vienen al mundo exterior, como es el que suene un grito o el que se abra una puerta, o estados de cosas meramente psíquicos -que se producen sólo en la inmanencia de nuestra conciencia-, como es el que yo me acuerde de algo o el que yo entienda la demostración de un teorema. En los casos del primer tipo es preciso distinguir entre el acto interior -psíquico- de querer gritar o querer abrir la puerta, y el acto exterior -físico- de emitir el grito o de abrir la puerta. En los casos del segundo tipo todo queda, en cambio, dentro de nosotros y su posible manifestación exterior es completamente accidental al acto en cuestión.
Pero aún en estos actos solo interiores -y, desde luego, también en los primeros- cabe distinguir, por otra parte, el acto mismo de querer y lo que nace de ese acto. Así como no es lo mismo querer gritar que gritar, o querer abrir una puerta que abrirla, no es tampoco lo mismo querer acordarse de algo que acordarse de algo, ni querer entender una demostración que entenderla. Pues bien, solo estos quereres son en el sentido más propio actos de la voluntad. Los otros actos son propiamente actos de rememoración, de intelección, de fonación y de tracción, eso sí, imperados por la voluntad, causados por voliciones, nacidos de ellas, y que, por lo tanto, pertenecen solo indirecta o derivatiamente a la voluntad: son actos voluntarios.
Esta última distinción es importante y es la que mejor puede servirnos para distinguir las dos formas de libertad psicológica que corresponden a la voluntad del hombre: la libertad de coacción y el libre albedrío.
1. La libertad de coacción (o libertad de espontaneidad, o libertad exterior) es la libertad de obrar. Es una libertad que no concierne a la volición misma, al acto de querer, sino a la producción o ejecución del estado de cosas que es querido, es decir, que es objeto de la volición, sea ese estado de cosas físico o meramente psíquico. Y es a la particular constricción que impide que venga al ser un estado de cosas querido por alguien a lo que, respecto de ese alguien, se llama propiamente violencia. Así, en este sentido, una acción violenta es siempre una acción encaminada a impedir la realización de un estado de cosas pretendido por un ser volente.
(…)
Esta libertad de coacción es meramente exterior, pero esto no quiere decir que el campo en el que cabe la acción violenta sea solo el de nuestro cuerpo. Cabe también violentar propiamente -es decir, no solo influir, sino incluso determinar, manipular por entero- desde fuera muchos fenómenos que pertenecen al ámbito de la vida psíquica del hombre; al de su conocimiento, su afectividad y sus tendencias no voluntarias. Pero nada de esto afecta propiamente a sus voliciones, de cuya libertad no hemos empezado a hablar todavía. Así, pues, cuando se llama exterior a la libertad de coacción, quiere decirse con ello que afecta a lo que es «exterior» no al hombre, sino al albedrío del hombre, como el hecho de mi imaginar, siendo un hecho interior, es sin embargo exterior a mi pretensión de imaginar, o el hecho de perdonar siendo tan íntimo, es con todo exterior a mi pretensión de perdonar.
A este género de libertad de la voluntad pertenecen tanto la libertad física -la que puede impedirse con sogas o grilletes, que, por ejemplo no permiten separar las manos al que, esposado quiere separarlas-, cuando la libertad civil o política -como libertad de expresión, de reunión, de residencia, de asociación, de empresa, etc.-, que puede protegerse o impedirse con instituciones jurídicas o políticas desde el Estado -que para ello se sirve a veces también de la violencia física de la guerra, de la persecución policíaca, la prisión, etc., mediante el poder legislativo, ejecutivo ojudicial-, o desde fuera de él.
(…)
2. El libre albedrío (o libertad de arbítrio, o libertad interior) es propiamente la libertad del querer, la libertad en su sentido más propio. Es la libertad que concierne a la volición misma, no a la realización o ejecución del estado de cosas que es objeto de una volición. No se trata ya de un poder de hacer lo que uno quiere, sino más bien de un poder que querer lo que uno quiere. Tenerla es, por así decirlo, como tener la condición de autor de las propias voliciones, la posibilidad de ser respecto de ellas como su creador, como su causa eficiente incondicionada.
En cualquier situación, esta posibilidad es doble: por una parte, la de querer o no querer; por otra, la de querer esto o querer aquello. A la primera ha solido llamársele libertad de ejercicio; a la segunda libertad de especificación.
Es esta libertad del arbitrio la que nunca podría ser anulada en el hombre, porque afecta al centro más profundo e inviolable del yo humano, que es el albedrío.
En efecto, los actos imperados por el albedrío humano, sean externos o internos, pueden ser ciertamente violentados. Contra su voluntad se puede conseguir que un hombre muea su cuerpo, que un hombre vea o que oiga algo, incluso que diga materialmente algo: pero no se puede conseguir que eso lo haga queriendo, que quiera, por así decirlo, sin querer o quiera a pesar suyo lo que quiere. El querer de un hombre puede ser, ciertamente, influido, e influido muy poderosamente, por motivos que cabe darle desde fuera; pero esos motivos, por fuertes que sean, no lograrían nunca determinarle. Si cabe decirlo así, no hay nadie más que él que pueda querer sus propias voliciones, nadie puede querérselas por él. Cómo escribía en el siglo XI el perspicaz Anselmo de Cantórbery en su libro Sobre la Libertad del Albedrío: «El hombre puede ser atado a pesar suyo, porque puede ser atado sin que quiera; puede ser torturado a pesar suyo, porque puede ser torturado sin que quiera; puede ser muerto a pesar suyo, porque puede ser muerto sin que quiera; pero no puede querer a pesar suyo, porque no puede querer no queriendo querer. Pues todo el que quiere, quiere su propio querer (en latín: Nam omnis volens ipsum suum velle vult)» [Cf. De libertate arbitrii, V.]. Y este carácter inexpugnable de la libertad del arbitrio humano viene a constituir uno de los signos más patentes de que el hombre no es una cosa, sino algo muy distinto de eso y extraordinariamente misterioso, a saber, una persona, y es un índice de lo que suele hoy llamarse la dignidad de la persona humana.